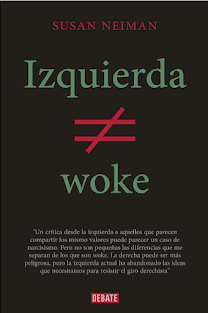Los
argumentos nos van llevando a reconocer que la paranoia nos es consustancial, y
como parte de nuestra naturaleza humana, ahí incubada, espera paciente a que
sucedan circunstancias que nos lleven a un trance entre lo considerado una
conducta normal hacia los más inusitados delirios de persecución y grandeza con
todas sus consecuencias.
Luigi
Zoja, psiquiatra jungniano, se sale de los marcos establecidos por la psiquiatría
para situar a la paranoia en un terreno más socio-histórico, la coloca entre
nosotros, personas que respondemos a la cultura hecha, entre las fuerzas vivas
en un tiempo y un espacio, pues es ahí, donde suceden esto que plantea en el
subtítulo del libro, una “la locura que hace la historia”, es decir, de acuerdo
con nuestra estabilidad orgánica, psíquica, emocional, construimos la historia,
que muchas de las veces, nos sumerge en las más innombrables paranoias.
Al
parecer, esta conducta, se desencadena en la madurez de la vida. Se suscita en personas
con apariencia normal, adaptadas a la vida social, pero quienes de pronto, se
perciben más que nunca frágiles, vulnerables frente a esos viejos y añejos
problemas heredados de la primera socialización que dejaron traumas infantiles
nunca reconocidos y menos atendidos, que un día saltan e invaden de miedos, crecen
los odios y un sufrimiento que asfixia y sólo se siente la necesidad de huir,
de salvarse, alejarse de toda esa inestabilidad.
Y viene
la estrategia fatídica, la más fácil: expulsar todas esas sensaciones hacia fuera
de uno mismo. Se racionaliza el
sufrimiento de manera irresponsable, se buscan causantes de ese malestar
insufrible y al localizarlos, señalarlos, se arguyen ideas justificatorias para
la defensa y atender la nueva urgencia de protegerse y paliar de esta forma, la
insufrible fragilidad que de pronto invade.
Así emerge
la persona paranoica siguiendo a Luigi Zoja, y para sostenerse en esta naciente
personalidad, utiliza su razonamiento para construir un sistema de ideas impenetrables
que le protegen, le calman, y con ellas de fondo, siempre rumia formas de protección,
idea formas de ataque hacia sus enemigos, hacia quienes imagina, pretenden
destruirle. La persona paranoica, siempre
se ve rodeado de enemigos, se siente acechada y rotundamente se niega a ser “presa”,
hará todo lo posible para salvarse, sin importar lo que le sucede a quienes ve
como agresores.
La
persona paranoica se extravía en una “locura razonada”, una “locura lúcida”, tiene
un pensamiento bien estructurado que le guía, que puede proyectar pues necesita
defenderse de los posibles ataques, necesita adelantarse, pero por desgracia, aunque
esté bien estructurado en su fantasía, es imposible ya que no concuerda con la
realidad, sólo responde a sus visiones delirantes.
Luigi
Zoja, plantea que esta conducta paranoica latente en nosotros es parte de
nuestra herencia ancestral, proviene de una vieja función animal que en su
momento funcionó para salvarnos la vida.
En los primeros tiempos de nuestra especie, sospechar de cualquier ruido
era un indicio de amenaza permitía correr. En ese tiempo, éramos más instinto.
Pero con
la evolución, que costó milenios según nuestra historia, el cerebro se fue
desarrollando hasta lograr asociaciones entre unas cosas y otras, y al relacionar
los sucesos entre ellos y con otros se fueron construyendo conductas menos
instintivas, el mundo se fue representando, ideando, nombrando, hasta tener una
vida menos automatizada, y avanzar hacia formas de existencia más consciente,
anticipatoria, una vida con códigos a seguir para vivir juntos.
Este proceso
de alejamiento de lo instintivo, útil para sobrevivir a los depredadores e inclemencia
del mundo, no desapareció, como proceso neural siguió en nuestro cerebro, pero
de otras formas, es decir, esa desconfianza que alertaba en el mundo exterior,
se tornó desconfianza entre los congéneres.
Nunca ha
faltado el abusivo, el matoncito del grupo, y había que cuidarse de ellos, ahora
bien, se construyeron formas de regular la moral de los grupos y cuidarse
mutuamente de los peligros propios de la convivencia, donde siempre aparece el más
fuerte a costa de los débiles, que nos ha llevado a desconfiar, sabemos que existe
el riesgo de que miembros de nuestro grupo humano, se conviertan en agresores
al grado del exterminio.
De modo
que la desconfianza primigenia, ha persistido, nos ha acompañado por nuestro desarrollo
evolutivo, se sobrevive en nuevas formas de agresión como son la marginación,
la exclusión, el ostracismo, la cancelación, que alimentan esta zona instintiva
y nos mantiene alertas frente los nuevos peligros de las selvas humanas, de los
peligros de las sociedades modernas.
Y para
preocuparnos, dice Zoja que hoy, somos como un dinosaurio fuera de su tiempo,
que si bien, la humanidad con su evolución intelectual ha logrado avances
insólitos en la cultura, la ciencia, la tecnología, frente a esto, nuestra biología
para desarrollarse exige otras temporalidades, las mutaciones evolutivas llevan
milenios, por tanto, el desarrollo cultural, no se corresponde con lo que el
desarrollo del cerebro puede procesar. Nuestro cerebro que en algunas áreas se
desata explorando oportunidades, pero en otras, sigue ritmos de desarrollo que
nos detienen.
En
diferentes espacios, se va documentando que nuestro desarrollo cultural y nuestra
evolución cerebral se desfasan, nuestra mente imparable da lugar a procesos veloces
que no se acompasan con el ritmo del cambio biológico al punto que contamos con
un cerebro, un sistema nervioso que no acaba de ajustarse al un afuera que
cambian incesantemente. Y en nuestros cerebros, anidan formas de respuesta instintivas
de otros tiempos que permanecen ocultas o dormidas, pero pueden activarse en
determinados contextos que las despierten. Una de ellas es el instinto de la
desconfianza, que suelto de repente por un suceso que nos desestructure puede
dar lugar a esto que la psiquiatría denomina “trastorno de la personalidad
paranoide”. En el libro, Luigi Zoja aborda la paranoia individual y en
especial, le interesan las paranoias colectivas.
Cuando
se trata de la paranoia individual, los psiquiatras intentan tratarla con
diversas sustancias para ayudar a las personas a enfrentar la maraña emocional en
la que se extravían; esta medicación si bien, en ayuda, no resuelve el problema
de fondo. Es necesario reconocer que se
trata de un paciente que no se siente enfermo, es alguien al consultorio debido
a los estragos ocasionados por sus delirios persecutorios hacia los demás, va a
terapia porque se lo exigen quienes se sienten hostigados, perseguidos, lastimados.
El verdadero paranoico jamás reconocerá que está mal, siempre verá como amenaza
ser llevado a los servicios de salud, nunca reconocerá su trastorno. Los
paranoicos serán siempre los otros.
A lo largo
del libro, se describen algunos rasgos de la personalidad paranoide individual
latente en nosotros y podemos expresar de diferentes modos y niveles de gravedad.
Primeramente, tenemos que saber, que la paranoia se oculta, se sabe disimular
porque se intuye, que los otros, mis enemigos, las verán como ideas erradas,
patológicas, y para ocultarlas sin abandonarlas, se construye un sistema de
ideas lógicas que apenas las dejan ver, sólo se muestra la punta de u iceberg de
irracionalidad, en su interior bullen fantasiosas sin realidad, buscando maneras
de presentarse de manera lógica para seducir.
La persona
paranoica, tiende a justificarlo todo, idea maneras de mantener todo en
control, no soporta la transgresión de una idea en la que cree ciegamente, por
ello evita cualquier desestructuración de su sistema, sus posturas son inamovibles
utilizando razonamientos lógicos para la persona paranoica, pero imposibles
para quienes no lo son.
Se sospecha
siempre, en todo mira un “complot” y se afana en argumentos para hablar de esas
potenciales amenazas e idea el ataque preventivo, y de este modo, quedará justificado
lo que suceda, ellos son los culpables, nosotros no.
No se
tienen pensamientos de responsabilidad ante situaciones anómalas y se ve ajeno,
esa maldad viene de los otros, por ello, revierte las causas, el otro,
culpable, aporta los motivos para ser destruido.
Se tiene
delirio de autorreferencia, y desde éste, se auto adjudica cualidades de
perfección, honorabilidad, y desde su magnanimidad se siente asediado, está seguro
de celos de los demás, por su valía y desean su aniquilación. Se percibe con
una moralidad prístina.
El
perdón es un acto imposible en la personalidad paranoide, perdonar implica reflexionar
y dudar del culpable y esto atenta contra su verdad petrificada, modificar sus
ideas, sería una herejía.
La paranoia,
tiene puesta la mirada en el futuro, pero es un futuro atento a los ataques del
adversario, intenta siempre adelantarse para atacar primero. Con esta forma de
pensar se lanza por una pendiente, cada sospecha exagerada pulsa acciones que
van en rodada, llegando al punto, en que nada pueda detenerse, no se puede
ceder.
Ausencia
de autocrítica, pues no puede revisar hacia dentro de sí mismo, sólo ve hacia
fuera, y por ello, no se percata que sus planteamientos, son lógicos en su
fantasía delirante, pero son imposibles, no percibe que eso que se considera coherente
en su lógica, es contradictorio, que lo que le parece humano, es inhumano. En su mente delirante, todo es blanco o negro
y así, avanza hacia sus proyecciones paranoicas en las que pone toda su fe, sin
ceder.
Pero si
tiene temor del tiempo, por ello, siempre tiene prisa, no da tiempo a la revisión
de sus ideas, no soportaría ver un error, no puede dejar que el tiempo, muestre
algo que le rompa su estructura en la que se protege así mismo de un
sufrimiento que no puede enfrentar, evita mirar la matriz de su fragilidad.
Se
encierra en un sistema de ideas guiado por dogmas de fe incuestionables que le
propicia una rigidez de pensamiento que le induce a cuidarse de los enemigos.
Y los
más amenazante, sólo es capaz de reconocer a otros con las mismas tendencias
paranoicas, muy preocupante, porque nos lleva al otro asunto, las “paranoias colectivas”,
las masas humanas enardecidas capaces de cualquier arbitrariedad sin dejo de culpa.
¿Y de
qué trata la paranoia colectiva? La personalidad paranoica desconfía de todos, pero
busca compañía, y no para confiar, sino para ayudarse con otros paranoicos a
cuidar que se cumplan sus proyecciones.
Zoja nos
dice que el mundo actual aporta procesos que movilizan nuestra paranoia ancestral,
la desconfianza. Para ello, mucho ha contribuido
la filosofía romántica que nos dejó claro hace tiempo, el problema de la
existencia, esto es, ser conscientes de que somos lanzados al mundo hecho quien
sabe de dónde, y ya en esta vida, hacernos cargo de nosotros mismos y del mundo
hostil que nos recibe. Y la verdad, desde nuestra naturaleza biológica, nacemos
siendo puro deseo y sin quererlo, poco a poco debemos adaptarnos, negociar nuestros
deseos innatos, gobernarlos para dar paso a la mente razonada (en este proceso,
muchas veces vivimos situaciones difíciles que se resguardan en la memoria,
dicen los psiquiatras, nuestros traumas), nos vemos de pronto, buscando caminos
de salida a nuestras necesidades existenciales, debemos aprender a vivir con
dignidad en la vida con los otros, nuestros congéneres, quienes igual, están en
sus batallas existenciales.
Pue sí, esto
de sabernos en el reto existencial de la vida, no ha sido fácil, antes, se tenía
fe en un ser superior del que se venía y al que se iba, había un origen y un
fin, y esta fe, ayudaba a soportar las inclemencias del existir. Hoy, todo aquello que arraigaba se ha fracturado,
y sigue esos destellos de fe en sea, pero por más que buscamos asideros, no
dejamos de sentirnos solos, cargando con nuestro propio mundo interior con el
cual tenemos que lidiar y aprender a gobernar para pertenecer al grupo, pero
también, está la responsabilidad ante la realidad exterior que nos pone
exigencias para incorporarnos a ella sin quedar marginados, excluidos, cancelados
o como se diga, fuera de todo. Así que
estamos en problemas, porque en momentos así, no es ilógico que nos invadan
emociones que nutren nuestra desconfianza.
En el libro
se describen situaciones históricas, en la que personalidades paranoicas dejaron
escritos capítulos que no deseamos repetir cuando son revisadas con una madurez
crítica, en esos momentos ausente. Con detalle, se narran momentos de la primera
guerra mundial, de la segunda, se destacan personajes como Hitler, Stalin, y
otros cercanos cuyas decisiones desde el poder, movilizaron a las masas humanas
hacia la realización de masacres humanas que nunca encontrarán una explicación
sensata, sino que las veremos justificadas por una serie de racionalizaciones fantasiosas,
delirantes, completamente paranoicas, que fueron expandidas como una pandemia psíquica
que contagió hasta las mentes más lúcidas.
¿Cómo se
logra que las personas respondan más al instinto que a la razón evolucionada?
¿Cómo un grupo de personas se vuelven una masa humana gobernada por una
creencia ficticia, irreal para atacar a congéneres? ¿Cómo se pasa de ser una
persona que sabe en sociedad, a ser parte de la muchedumbre, de una plebe
irracional? ¿Cómo puede obviarse proceso racional para dejarse llevar por lo
instintivo? Estas preguntas son mías, y me las respondo con estas ideas de Luigi
Zoja.
Por un
lado, tenemos la tendencia globalizante del mundo, que, si bien une en
procesos, formas de vida desarrollada, hace más evidente nuestras diferencias,
y desde éstas mismas nos separamos, cada vez son mayores los grupos de excluidos
de lo que une, y los desiguales se van separando, formando minorías aumentan. Esto de sentirnos diferentes, únicos, solos,
excluidos de las promesas de progreso en las que algunos existen, es motivo de
envidias, celos, odios, alimento para la paranoia, de ahí que la globalización,
el progreso bajo el dominio económico actual, los ricos, los diferentes, se ha
vuelto una amenaza. Es tiempo de paranoias, donde los usurpadores suelen
emerger e imponer, contagiar a muchos sus delirios de poder de los cuales
resulta muy complejo salir bien librados.
La globalización
del mundo y los procesos de diferenciación que se abren a su paso deja brillar viejas
ideas nocivas para la armonía social. Tenemos los nacionalismos, que para Zoja
son paranoia colectiva pura, ya que se nutre con ideas darwinianas, racistas
que orientan a las personas a agruparse en un espacio, un pedazo de tierra en
la que erigen su identidad jurídica que les valida como “un nosotros” frente al
mundo, y creyentes de su pureza identitaria, excluyen a todos los que no se
apeguen a sus principios crípticos, inamovibles. Se hacen poemas, se levantan monumentos,
se cantan himnos, que exaltan emociones y sentimientos sobre la valía del “nosotros
nacional”, no se reflexiona, solo se palpita una solidaridad que fluye como una
contaminación psíquica, como una forma de cultura, una emoción colectiva
latente que en ciertos momentos se siente autorizada a manifestarse ya en un
juego de futbol, ante una amenaza a la valía nacional.
Del nacionalismo,
surge otra forma de cultura saturada de matices, el populismo donde se tiene la
finalidad de recobrar el poder en manos de grupos de élite, corruptos, mafiosos.
Esta lucha es guiada por un líder carismático a quien apoya electoralmente lo
que se denomina pueblo, grandes grupos desairados de las promesas de los
partidos, quien creen en su nuevo líder para formar una nueva nación para ser
un pueblo virtuoso, alejado de las élites corruptibles y viciosas. Aquí, el
grupo de los buenos, alimentados de los ideales fantasiosos del líder, en
contra de la otra parte del grupo nacional, viven una estrambótica paranoia, se
torna masa, muchedumbre, plebe que piensa solo lo que el líder propaga contaminando
sus mentes.
Si damos
una mirada al mundo, nos podemos reconocer en tiempos donde se lucha por nacionalismos,
como es el caso de los palestinos e israelíes, en medio de instalados y
naciente populismos y por consecuencia, son cultivo de paranoia colectiva.
¿Será por este desajuste entre le evolución de la cultura, la ciencia, la
tecnología y nuestro desarrollo cerebral? Puede ser un ángulo de análisis, pero
lo que es real es nuestra creciente fragilidad humana, nos sentimos disminuidos
en afectos, en la capacidad de comunicarnos, y como dice Zoja, sí nos
necesitamos, y en esta disminución hacia lo instintivo, nos hacemos de los
otro, la razón de nuestros males, vemos al “otro” en negativo, y los vemos ahí,
para desconfiar, para cuidarnos de ellos, para exterminarlos en formas sofisticadas.
Y
necesitamos reconocer, que, siendo estas personas, solas, marginadas, resentidas,
frágiles, seremos fácilmente manipulables cuando se aparece alguien que da
salida a estas emociones, es nuestro salvador y las conduce hacia su causa, a
esto, Zoja le llama, “rédito paranoide”, esa persona nos usa, llega y cosecha
toda nuestra humillación, dolor, frustración y lo encausa a sus fines de poder
personal, para vencer a sus propios adversarios.
Pues de
esto habla tan largo, largo libro, del peligro de caer en un estado paranoico,
del que según interpreto no hay cura. Pero en especial, se entiende que, en
algún momento de nuestra vida, algo no resuelto nos orilla a actitudes
paranoicas, nos inventamos enemigos con quienes luchar. No es fácil reconocer
nuestro dolor y abordarlo, preferimos evadirlo, fantasear con enemigos, colocar
nuestras amarguras en otros rostros, para agredirlos de mil formas. Y lo peor
de todo, en ese estado, somos un billete en blanco para un abusivo que se
sienta con la libertad de utilizar nuestra patología en el incremento de la propia y haga prosperar paranoias colectiva.
Luigi
Zoja dice que una buena educación ayuda a que estos patrones de conduta paranoica
disminuyan, no aclara que tipo de educación, pero sospecho que se trata de una
educación ciudadana que ayude a que las personas se reconozcan en un tiempo y
espacio, tengan nociones de qué problemas son herederos, cuáles otros se aproximan, qué papel
que juegan en ellos, tener formación para revisar pros, contras. Además, explorar ideas sobre quienes somos, reconocer que
la convivencia humana deja lastimaduras, aprender a trabajarlas con madurez, y valorar que
somos mejores juntos que separados, es mejor esforzarse en emociones alegres, gobernar
las tristes; asumir esas responsabilidades que podamos atender, no procrastinar,
hacer lo que se necesita en su momento… y ya. ¿Fácil? Nunca, educar es un reto humano.
Frente a
este libro, sin duda, cabe preguntarse ¿Para qué educar? A reserva de que lo piense mejor,
la educación es para convivir con nuestro propio lado animal, aprender a
reconocer nuestros instintos ancestrales, pues ahí están incrustrados en nuestro cerebro, y necesitamos gobernarlos con sabiduría para continuar evolucionando con dignidad.
Este
libro es un imperdible en estos tiempos de latentes paranoias. Dejé muchas ideas por explorar, quedan invitados a leerlo.